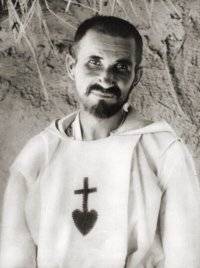Evangelio de Lucas 16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: “Había un
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente
cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de
llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta
los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el
mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el rico,
y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos,
levantando sus ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: “Padre
Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y
me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero Abrahán le
contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez
males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además,
entre nosotros y vosotros, se abre un abismo inmenso, para que no puedan
cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta
nosotros”. El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a
casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio,
evites que vengan también ellos a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen
a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. El rico contestó: “No, padre
Abrahán . Pero, si un muerto va a verlos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si
no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un
muerto"."
 |
No viváis en tinieblas,
para que ese día no os sorprenda como un ladrón.
1
Tesalonicenses 5, 4
y con esa comprensión no practica
el amor de Dios
y del prójimo, no ha entendido nada de la Escritura.
Dichoso
el hombre que ha puesto su confianza en el Señor,
y
no se vuelve hacia los idólatras, que corren tras la mentira.
Salmo
40, 5
Cielo e infierno están
en todas partes porque se despliegan universalmente… Tú estás, pues, en el
cielo o en el infierno… El alma tiene el cielo o el infierno dentro de sí
misma.
Jacob Boëhme
Todas
las lecturas de hoy son un necesario jarro de agua fría para los hombres y
mujeres de este siglo, que seguimos viviendo ciegos, inconscientes, dormidos. El
corazón de piedra ha de ser cambiado por un corazón de carne, antes de que sea
demasiado tarde.
La
necesidad de escuchar la Palabra es una de las claves del Evangelio. Cómo
escucharla, cómo leerla para asimilarla con todo nuestro ser y ponerla por
obra... Con el discernimiento que señala un orden de prioridades, sabiendo de Quién nos
fiamos (2 Tim 1, 12) y viviendo en consecuencia. Donde pongamos nuestra confianza
y nuestro corazón, estará nuestro tesoro (Mt 6, 21), nuestros bienes actuales y
también los venideros. Porque ese cielo y ese infierno que retrata la parábola del hombre rico y Lázaro
están ya aquí, entre nosotros y dentro de nosotros.
El
salmo 145 que cantamos hoy lo dice con claridad: “Alaba, alma mía, al Señor”.
Esa es nuestra misión, a eso hemos venido, a alabar a Dios, a glorificarle con
nuestras vidas. Todo lo demás es esclavitud, porque, como dice la segunda
lectura (1 Tim 6, 11-16), hemos de conquistar la vida eterna a la que fuimos
llamados. Si sabemos que los verdaderos bienes son los de arriba y vivimos en
consecuencia, guardando el mandamiento sin mancha ni reproche, veremos esa Luz,
hasta ahora inaccesible.
El
abismo es inmenso entre los que viven tratando de ser fieles a esta misión y
los que se dejan atrapar por los bienes de este mundo, con sus placeres
efímeros. Unos y otros, tantas veces dentro de uno mismo, la
dualidad que nos fragmenta y nos impide Ser. ¡Ay de ellos!, dice el profeta Amós (Amós 6,
1a.4-7), como preludio de las advertencias que nos hace Jesús en el Evangelio.
En
esta parábola, no hay una condena de la riqueza por sí
misma; Jesús era amigo de pobres y ricos. Lo que hay es una denuncia del desamor, de la
indiferencia ante el sufrimiento y las necesidades ajenas, que, veinte siglos
después, sigue siendo la actitud habitual. El hombre rico aparece sin nombre, tal vez
para que sepamos que puede personificar a cada uno de nosotros.
Hambre,
miseria, guerras, desigualdades, injusticias, crímenes, egoísmo, pasividad generalizada…
Es el extremo de egoísmo y desamor al que
hemos llegado. Cómo no va a estar el planeta estremeciéndose. Hasta los ángeles
deben estar espantados de lo que hacemos con el libre albedrío que se nos
dio.
Y
casi nadie está libre de esta actitud de indiferencia y egoísmo. Vivimos
refugiados en cómodos “nidos” materiales y en esos otros nidos invisibles de
seguridades, rutinas, creencias..., de separación, en definitiva. La
injusticia y el sufrimiento de tantos claman al cielo, por mucho que esta
sociedad de egoísmo y hedonismo quiera ocultarlo o camuflarlo con parches
inútiles para que todo siga igual. Con qué belleza nos muestra estas
“estratagemas” diabólicas uno de mis libros-amigos: El Gatopardo, de Lampedusa. No olvidemos que uno de los sentidos
etimológicos de la palabra “diabólico” es “separador”.
El
abismo infranqueable es la inmensa brecha que separa (en uno mismo, en primer lugar) el hombre interior, libre,
capaz de amar, y el hombre exterior o material, esclavo del mundo efímero, que
solo se ama a sí mismo, ese sí mismo tan frágil e inconsistente.
Aunque
un hombre resucite, ¡que lo ha hecho!, el que se acomoda en ese estado exterior
superficial y falso no despertará a la vida verdadera, y morirá sin haber
conocido los verdaderos bienes, porque habrá malvivido ajeno a ellos.
Todo
está a la vista para el que ha conectado con los niveles superiores del Ser, y
es capaz de ver con ojos que están más allá de los sentidos físicos. Todo a la
vista, dentro y fuera: el cielo, el infierno, el purgatorio, los ángeles y los
demonios. Pero el que ha alcanzado esa gracia, el que “ha visto”, ha de
recordar que esa revelación es una espada de doble filo, porque al que mucho se le dio, mucho se le
reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá (Lc 12, 48) . En cambio, el
que no imagina que pueda haber nada más allá de este mundo de materia corruptible,
no tiene a sus espaldas la gran responsabilidad del que ha logrado asomarse a lo
Real y sabe hacia dónde debe apuntar para dar en el centro de la diana. No en
vano, uno de los significados etimológicos de la palabra pecado en griego y en
arameo es errar la puntería.
El valioso libro Imitación de Cristo
(anónimo, pero según casi todos los indicios obra inspirada de Tomás de Kempis) es implacable
cuando aborda el tema de la muerte. Su contundencia es hoy más necesaria que
nunca: “Cuanto más te perdonas ahora a ti mismo y sigues a la carne, tanto más
gravemente serás después atormentado, pues guardarás mayor materia para
quemarte.”
Porque lo que se quema es la carne, es decir, el
hombre viejo, el hombre exterior Quemémosle ya, para que viva ahora el
hombre interior, el hombre nuevo, nacido de lo alto, capaz de ser y de hacer,
capaz de amar.
Porque ahora es el tiempo favorable; ahora es el
día de la salvación (2 Cor, 6, 2). Debemos asimilar con todo nuestro ser,
no solo con la mente mecánica y superficial, que vamos a morir. Y también que
la vida eterna comienza aquí, ahora, mientras escribo estas palabras,
mientras las lees.
Tendamos puentes entre los niveles inferior y
superior, mortal e inmortal, que llevamos dentro, para que en todo y todos los
que nos rodean desaparezca también ese abismo infranqueable que la indiferencia
y el egoísmo pueden hacer eterno.
El amor es la argamasa necesaria para construir ese puente, el amor consciente de aquellos que logran despertar y viven velando.
El amor es la argamasa necesaria para construir ese puente, el amor consciente de aquellos que logran despertar y viven velando.
Es
la tibieza, que Cristo rechaza con tremenda radicalidad (Ap. 3, 16), la que nos
impide sentir verdadero amor unos por otros, porque nos mantiene adormecidos en
ese falso e inestable bienestar egoísta. La tibieza, que nos hace pasar de largo
ante la necesidad ajena, escudándonos en que tenemos algo “importante” que
hacer, y solo seguimos engordando el ego y enflaqueciendo el espíritu.
Nos están poniendo
ante un espejo implacable. ¡Ay de…!, dice el profeta Amós; ¡Ay de…! dice
Jesús. Son lamentos y advertencias e implacables porque la Palabra de Dios no
es moderada ni suave o dulzona, sino clara y contundente, siempre eficaz y
cierta.
No
podemos pasar por alto las advertencias de las Sagradas Escrituras. Todo es
amor, por supuesto, todo es gracia, sí, todo, don gratuito de Dios; pero
estamos tan anestesiados, tan llenos de egoísmo, hipocresía, hedonismo y
mezquindad, que es urgente despertar, pues ya estamos cayendo al abismo,
individual y colectivamente. Esa es la esencia de los mensajes proféticos
verdaderos, no los que distraen y entretienen a incautos y curiosos.
El
primer y más importante mensaje profético, radical como ninguno, es el propio
Evangelio; la parábola de hoy es un ejemplo claro. Y otros muchos pasajes como
la escalofriante parábola del banquete de bodas (Mt 22, 1-14) o el Apocalipsis.
Solemos
evitar pensar en todo lo que desagrada o amenaza al ego: el sufrimiento ajeno y
también la posibilidad de sufrir uno mismo. Por eso negamos la muerte, no de
una forma racional, pues la mente sabe que existe; pero no es lo mismo saber con
la mente inferior, tan mecánica y tramposa, que conocer, ser consciente,
saber que se sabe.
Piensa la muerte nos
dice Tomas Moro, siempre tan actual. ¿Quién la piensa, ¿quién la vive? Pocos, y
en realidad, todos estamos muriendo desde que nacemos.
En
la película Canción de Navidad de David Hugh Jones (1999), protagonizada por
Patrick Stewart, buena adaptación de la obra de Dickens, otro libro-amigo que
me acompaña desde siempre, hay una escena estremecedora. Es aquella en que el Espíritu
de las Navidades Presentes muestra a Ebenezer Scrooge (alter ego de tantos en su mezquindad, ojalá lo sea también en su providencial transformación) los dos niños alegóricos que esconde
tras su túnica: la Ignorancia y la Indigencia.
Pero
la advertencia de la parábola de hoy no va dirigida solo a los ricos, sino a
todo el que pone sus seguridades, su atención, su energía en lo transitorio, y
en esa fragilidad se instala, se acomoda, permanece indiferente al sufrimiento
ajeno y a la realidad de la vida y la muerte.
El miedo es lo contrario del amor.
Acumulamos por miedo, nos instalamos y aseguramos por miedo, pero el miedo es
una fantasía nacida de la ignorancia que nos impide recordar que somos amor.
Miedo y deseo, dos notas falsas que entonan la melodía desafinada de nuestra
vida, hasta que descubrimos nuestra verdadera nota, limpia, clara, y la ponemos
al servicio de la sinfonía de la vida.
“Ánimo, soy Yo, no tengas miedo”, nos
sigue diciendo Jesús cada día, cada instante, para que descubramos esa nota,
que no es otra que el Amor, que mueve todo y nos une a Él y a los demás.
El
camino estrecho que hay que recorrer es el que nos enseña a amar a los demás como a nosotros
mismos, viendo al mismo Cristo en ellos. Y eso exige salir de nuestras cárceles
físicas y mentales, esas casitas de muñecas polvorientas que vamos creando.
Aprendamos a ser verdaderos pobres de espíritu, para derribar los castillos
de naipes que construye el ego, ese hombre exterior, viejo y transitorio que,
buscando la seguridad y el placer, se apropia y se apega a lo material, lo
efímero: mi casa, mi trabajo, mi mujer o mi marido, mis hijos, mis padres, mis hermanos,
mis costumbres, mis cosas, mis amigos, mi descanso, mis diversiones, mis
derechos, mi cultura, mis principios, mis creencias… Todo "graneros" inútiles, todo ilusorio, miserable al fin, si
no lo vivimos con el desapego del hombre interior que, a pesar de todo, pugna
por aflorar. No queremos oír a Jesús, que sigue diciendo: "Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?" (Lc 12, 20).
Es hora de invertir valores y poner nuestra
confianza y seguridad en Dios, el único apoyo firme, el único verdadero.
Realicemos el Reino en la tierra, para vivir ya como hijos de Dios, los seres
inmortales que somos y la muerte será un tránsito gozoso, un cambio de plano
para acceder a la morada eterna.
“¡Levantaos,
vámonos de aquí!” (Jn 14,31), nos sigue diciendo Jesús, recordándonos que
nuestro lugar no está aquí abajo, en este mundo exterior, de horizontalidad
hedonista, sino arriba, en lo alto y profundo, en lo interior. Vivamos en
vertical, sigamos al Maestro, levantémonos y vayámonos de aquí a la Vida
verdadera. Podemos abandonar ya este erial de muerte y corrupción y vivir de
pie, verticales, con el corazón y la mirada en ese destino que Él nos señaló
cuando fue levantado en alto (Jn 8, 27). Levantémonos, vayámonos de aquí tras Él, muriendo
a todo lo que nos mantiene aprisionados en la cárcel de lo perecedero; y, cuando
llegue la hora, moriremos sin morir, será nuestro verdadero nacimiento, dies natalis, en el que pasaremos de
esta estancia sombría a la luminosa morada que Él nos ha preparado. Como dice
Filomeno de Mabboug: Cada vez que quieras instalarte, acomodarte, que te
complaces en permanecer donde estás, escucha la voz que te dice “¡Levántate,
vámonos de aquí!” Puesto que de todas maneras será necesario que te marches;
vete tal como Jesús se va; vete porque él te lo ha dicho, no porque la muerte
te lleva a pesar tuyo. Lo quieras o no, estás en el camino de los que se van.
Márchate, pues, siguiendo la palabra del Maestro, no porque te sientes
forzado a ello. “¡Levántate, vámonos de aquí!” ¿Por qué te retrasas? Cristo
camina contigo.
Como es arriba es abajo, repiten de diferentes formas todas
las tradiciones y religiones verdaderas. Si en nosotros hay distancia y
separación, indiferencia y egoísmo, seguimos creando ese abismo inmenso que
solo el amor puede cerrar.
El
infierno es la incapacidad de amar, dice Dostoyevski. Amemos ya para que,
cuando llegue la hora de rendir cuentas, nuestro destino sea de amor, unidad,
felicidad eterna. Porque allí se nos dará lo que hayamos escogido aquí, escojamos
siempre lo único que podremos llevarnos a esa eternidad tejida con los hilos
luminosos del Amor, esa luz inaccesible para la que ya vivimos y trabajamos, a
pesar de las sombras y las noches largas que nos van acrisolando. Al caer la tarde te examinarán en el amor,
nos recuerda San Juan de la Cruz cuando atravesamos la noche oscura.
Si
la muerte es, como dice San Buenaventura, inevitable,
irrevocable, indeterminable, pensemos la muerte, y mantengámonos
despiertos, velando, para que nos encuentre lúcidos y conscientes. Vivamos
amando para que, habiendo escogido los bienes verdaderos, nos espere una
resurrección en el Amor.
La
fuerza de César está en el sueño de los hombres, en la enfermedad de los
pueblos. Pero ha llegado el que despierta a los durmientes, el que abre los
ojos a los ciegos, el que restituye la fuerza a los débiles. Cuando todo se
haya cumplido y se haya fundado el Reino –un Reino que no ha menester de
soldados, jueces, esclavos ni moneda, sino únicamente de almas nuevas y
amantes– el imperio de César se desvanecerá como un montón de cenizas bajo el
hálito victorioso del viento.
Mientras
dure su apariencia podremos darle lo que es suyo. El dinero, para los hombres
nuevos no es nada. Demos a César, prometido a la nada, esa nada de plata que no
nos pertenece.
Giovanni
Papini